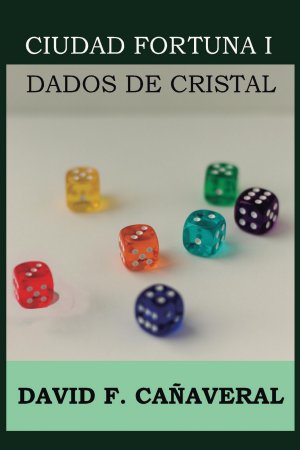Durante sus últimos instantes de vida, cuando todavía le quedaban tantísimos lugares y hallazgos por descubrir, cuando sus dos hijos apenas eran adultos, cuando aún faltaban tantos y tantos planes que disfrutar junto a su amada esposa; entonces, llevándose la mano a su dañado corazón, los momentos más dispares, creíbles e increíbles, vinieron de súbito a su mente.
Recordó noches en vela al lado de grandes pilas de libros; mañanas enteras escudriñando bibliotecas de todas partes; alocuciones inspiradas en aulas de interminables graderías; lomos de libros antiquísimos y demás objetos de historia milenaria. Porque el padre fue un creyente del conocimiento, todo un hombre del saber. Hasta que lo místico llegó a él envuelto en el amor de una mujer inesperada.
Recordó cantos provocando ondas sobre la superficie del agua; cenas a la luz de las velas aguardando a que terminara el apagón; subrayados en rojo señalando erratas de trabajos conjuntos; una noche de mucho miedo en el extranjero mientras se sucedía la revolución de terciopelo; y un sinfín de besos recibidos de improviso. Porque el padre fue el esposo de una mujer que dio a luz dos maravillosos hijos.
Recordó chapuzones veraniegos en una piscina avejentada; miradas cómplices y risillas mal disimuladas; velas encendidas en días señalados; relatos a unos oídos que nunca se cansaban de escucharle; la actitud tan responsable del primogénito, y la imaginación asombrosa del benjamín.
Mas las sombras se cernieron en torno a él. Su enfermedad cardíaca no pudo resistir más. Cerró los ojos. Los temores se disiparon. Vislumbró la imagen de un castillo a la luz de un hermoso ocaso. Vio un bosque.
Y, al final, justo antes de morir, sin que nadie lo supiera, atisbó un horizonte lejano, de arena, límpido y desértico, iluminado por una estrella radiante, que coronaba la bóveda celeste con tres soles fulgurantes…