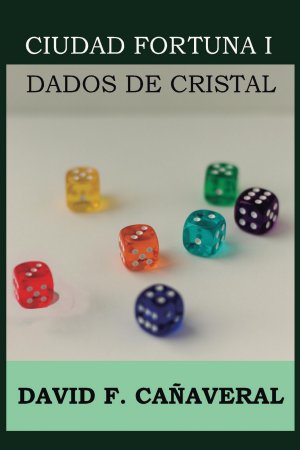Aun siendo mujer, la Reina, igual que su esposo, había sido educada para gobernar. En cambio, a diferencia de él, ella no sólo se sentía atraída por el liderazgo, sino que había demostrado cualidades relevantes para desempeñarlo.
Su madre murió joven y su padre no volvería a contraer matrimonio. Así las cosas, ella, primogénita de la familia que dirigía la región, fue instruida en todo cuanto, en aquella época, se enseñaban únicamente a los varones que habían de heredar los títulos de su progenitor. La situación era harto inusual. Sin embargo, ella venció cualquier reticencia, demostrando que sería una buena dirigente.
Mas su senda se cruzó con la del Príncipe Heredero. Ella se enamoró por primera vez. Sus sentimientos resultaron correspondidos. Se desposaron, y ella se mudó a la capital en calidad de consorte. Allí, se topó con un mundo de hombres que, siempre respetuosa pero inequívocamente, le recordaba que su única función allí sería concebir herederos. Por desgracia, ella no resultó muy eficiente en tales aspectos. Y, temerosa, se decía: “Si no concibo un vástago pronto, seré inservible, y me buscarán reemplazo”.
Por fortuna, no se vino abajo. Se aseveró a sí misma que, mientras trataba de vencer las complicaciones que su cuerpo hallaba para llevar un embarazo a término, fingiría ser la consorte sumisa que todos esperaban; mientras, tácitamente, ampliaba sus dominios en aquella Corte. Estaba determinada a lograrlo. Lo haría precisamente por los hijos e hijas que estaba decidida a traer al mundo.
Ya era Reina consorte, y estaba, al fin, embarazada, cuando la oscuridad le arrebató a su esposo en el transcurso de una batalla. A causa de la muerte del Rey, ella dio a luz a un niño prematuro de salud enfermiza, aunque vivo. Y se convirtió sorpresivamente en la Regente de un bebé cuya existencia se veía amenazada por sombras desconocidas.
Más determinada que nunca a ser una gran soberana para el país, por el bien de los suyos y, por encima de todo, de su hijo, aceptó con fe absoluta una inusitada leyenda que su mejor amigo, el druida, le narró. Según éste, existía una isla remota, en cuyas entrañas, se encontraba la cura para toda enfermedad; incluida, por supuesto, la que constreñía el porvenir de su bebé…