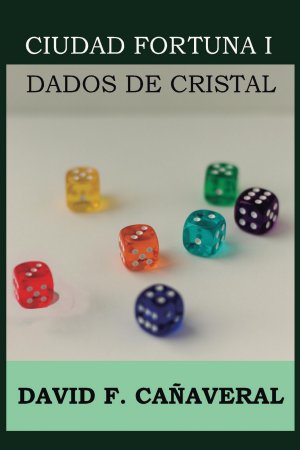Diez días antes, la noche previa a la partida, el caballero tuvo un sueño que le perturbó sobremanera.
Soñó que nadaba en un inmenso océano hacia un punto que se iba haciendo más y más grande. El punto se convertía en una roca, la roca en una isla, y la isla en un volcán. Él lo alcanzaba sin acusar cansancio, avanzando sin esfuerzo. De repente, el volcán entraba en erupción. ¡Debía escapar! Mas, entonces, sentía una tenebrosa llamada: algo, dentro de él, un impulso que no era capaz de gobernar, le inducía a adentrarse más y más en aquel averno, en la destrucción.
Al despertarse, se encontró tan perturbado que su reacción resultó del todo inusual. En plena madrugada, salió de su casa. Anduvo por las solitarias callejuelas de la capital. Fue a la playa. Allí, todavía azorado, agobiado por un calor inusitado, se desnudó. Se metió aprisa en el agua. Nadó mar adentro, propinando furiosas brazadas. Por suerte, minutos después, el mismo agotamiento que no acusaba en el sueño le sacó de su enajenamiento. Regresó a la orilla, donde procuró sobreponerse. La rabia y la pena, tan enquistadas en su pecho, le conminaban a llorar. Pero él se resistía.
Mientras se recuperaba, admiró el paisaje. Atisbó los primeros rayos del día. Observó en lontananza. Verdaderamente, sentía cómo un latido le llamaba, ahí, en el horizonte. Ese pálpito era una llamada, esa misma que, en el sueño, le animaba a nadar hacia el infernal volcán y no hacia la salvación. Existía una oscuridad desconocida en los confines de aquel océano que bañaba su país. Y, de alguna manera, esa oscuridad intentaba conectar con las tinieblas de su interior; unas tinieblas que brotaron en él cuando, tras los ataques de los foráneos que asolaron el país, el odio le poseyó y le llevó a buscar la más sanguinaria venganza contra los asesinos de su pobre familia.
Pero debía dominarse. Él constituía la única esperanza del Reino. Así de tajantemente se lo habían expresado. Por eso, por lealtad y por amor, había aceptado comandar la incierta expedición oceánica en busca de una isla cuya existencia ni siquiera estaba probada. En los malos momentos, se repetía a sí mismo que sus sueños y aprensiones solamente eran fruto del temor a todo cuanto fuese desconocido.
Hasta ahora. Hasta que avistaron la isla. Era real. Y verdaderamente le llamaba. Desde el castillo de popa, estudió el paraje. De allí provenía el latido, y buscaba las tinieblas de su corazón. Tuvo miedo. Aunque confió en que, una vez más, su fiel escudero, quien nunca le abandonaba, le salvara de las sombras…